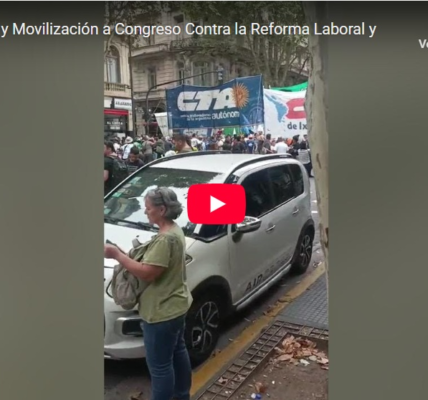“El retroceso más grande no es el económico, es el simbólico”
Gonzalo Giles tiene 27 años, es periodista y divulgador, no le gusta que lo llamen “influencer” ni tampoco “fenómeno”, por ser una persona no hablante. Hace poco salió su nuevo libro: “Error 408: Normalidad No Encontrada”. Un relato autobiográfico que interpela y empuja a los que todavía, no se animan a romper los moldes.


P: Una de las frases más utilizadas después de la pandemia fue: “ `X` país volvió a la normalidad”. ¿Tu libro es un crítica a esa “normalidad” legitimada socialmente?
Sí, claro. Es una cachetada amable a esa “normalidad” que se construyó para que unos pocos vivan cómodos y muchos vivamos incómodos. Porque seamos sinceros: la normalidad no existe, pero la usamos como regla para medir a todos los demás. Y ahí empieza el problema. En ese sistema, las personas con discapacidad somos los márgenes del margen: los que no encajamos, los que incomodamos el paisaje.
Mi libro nace de entender que la normalidad es una ficción colectiva que se cae apenas uno mira un poco más cerca. Yo no vine a romantizar la discapacidad, vine a mostrar que lo distinto no necesita arreglo. Que lo raro no está roto, y que a veces la “normalidad” es lo más disfuncional que hay. Si ser normal significa callar lo diverso, caminar derechito y no pensar demasiado, prefiero seguir siendo un error del sistema. Por lo menos los errores, a diferencia de los normales, te avisan que algo hay que cambiar.


P: ¿Por qué “Error: 408”?
“Error 408” es un código informático que significa tiempo de espera agotado. Lo elegí porque me representa demasiado: la sociedad me pidió toda la vida que espere. Que hable, que mejore, que me adapte, que sea “normal”. Bueno… se me agotó el tiempo. Ya está: no pienso seguir esperando que el mundo me entienda para poder existir. Además, el número tiene su guiño personal: 4 de agosto es mi cumpleaños.
P: Del 1 al 10 ¿Cuánto retrocedimos en políticas de inclusión en Argentina?
Diez, sin dudas. Y si existiera el once, también. No solo retrocedimos en políticas: retrocedimos en sensibilidad, en humanidad y en sentido común. La discapacidad volvió a ser tratada como gasto, no como derecho. Volvimos a escuchar frases tipo “hay prioridades”, como si garantizar la dignidad de una persona fuera un lujo de épocas mejores.
Pero el retroceso más peligroso no es el económico, es el simbólico. Ese que dice “si no producís, no servís”. Ese que mide el valor de las personas en recibos de sueldo y no en historias. Y ojo: no hablo solo del gobierno de turno, hablo de una sociedad que muchas veces acompaña ese discurso con aplausos.
Yo siempre digo que la inclusión no es un trámite ni un gesto solidario: es justicia. Y la justicia no se recorta.
P: ¿Cómo te afecta en lo personal el desfinanciamiento a Discapacidad por parte del gobierno de Milei?
El desfinanciamiento no es solo una decisión económica: es un mensaje político. Es decir “ustedes no importan”. Es borrar de un plumazo décadas de lucha por derechos básicos, como si fueran caprichos. Y eso, aunque no me toque el bolsillo, me toca la ética.
Yo puedo seguir trabajando, escribiendo y viajando, pero no puedo mirar para otro lado.
P: ¿Qué dispositivos de comunicación utilizás?
Uso una app de Comunicación Aumentativa y Alternativa en mi celular. Es mi voz, mi micrófono, mi megáfono y a veces mi traductor diplomático cuando me enojo. Con ella hablo en charlas, entrevistas, y también para pedir empanadas sin que el delivery me corte. Antes pasé por pictogramas, por papelitos, por el Loquendo (esa voz robótica que sonaba como Siri con resaca) y por todo lo que me permitiera decir lo que quería decir, no lo que los demás esperaban.
P: ¿Qué te movilizó a ser periodista? ¿En qué momento de tu vida dijiste “voy a ser periodista”?
La verdad, el periodismo me interesó… hasta que lo estudié.
Yo entré convencido de que quería ser periodista, pero seis meses antes de recibirme me cayó la ficha: lo que a mí me gustaba no era el periodismo, era comunicar. En una materia llamada Producción entendí todo. Fue como cuando te das cuenta de que no estabas enamorado de la persona, sino del WiFi que tenía.
Ahí descubrí que lo mío no era “cubrir una noticia”, era contar historias. Que podía hacerlo en cualquier formato: una nota, un libro, una obra, un stand up, un discurso en una plaza o un video perdido en Instagram. No me importa el medio, me importa el mensaje.
El periodismo fue la excusa para llegar a lo que en realidad me mueve: provocar algo.
P: ¿No te parece que esta es una sociedad más sorda que muda? Recuerdo al Papa Francisco cuando decía: “Aprendan a escuchar”.
Totalmente. Y mirá que si alguien puede hablar del tema, soy yo. Yo soy mudo, pero te juro que escucho más que la mitad del país. El problema no es no poder hablar, el problema es no querer escuchar. Vivimos en una sociedad que no oye, solo espera su turno para responder. Todos gritan, pocos entienden. Es como una reunión de Zoom eterna, pero sin botón de silenciar. Cuando el Papa dijo “aprendan a escuchar”, yo pensé: “¡Por fin uno que me cita sin saberlo!”. Porque escuchar de verdad es un acto revolucionario. Implica quedarse quieto, bancarse el silencio y, sobre todo, soltar el ego. Y eso, hoy, da más miedo que la factura de luz.
P: Tenés mucha presencia en las redes ¿Te sentís un influencer?
Me parece muy fría la palabra influencer, lo son Pampita o Wanda Nara. Hoy por hoy, soy divulgador. Como divulgador meto mis charlas, mis libros, mis talleres, a su vez asesoro, principalmente en el exterior sobre comunicación, aumentativa y alternativa.
P: ¿Te molesta cuando te tratan como si fueras un fenómeno a vos y en general a las personas con discapacidad que llegan a cumplir sus objetivos?
Sí, me molesta. No porque no me guste llamar la atención —un poco sí, seamos honestos—, sino porque cuando te dicen “¡qué ejemplo!” o “¡qué genio!”, en realidad te están diciendo “¡qué raro que lo lograste vos!”. Es el elogio con olor a prejuicio. Es como si te aplaudieran por hacer lo que cualquier otra persona hace sin público ni banda sonora épica de fondo. A veces siento que algunos no me escuchan: me contemplan. Y eso no es respeto, es turismo emocional. La admiración mal entendida es otra forma de distancia. Yo no quiero ser inspiración ni ejemplo, quiero ser posibilidad. Quiero que un pibe mudo, o ciego, o autista vea lo que hago y piense “ah, se puede”, no “ah, imposible llegar ahí”.
Por Florencia Beloso.